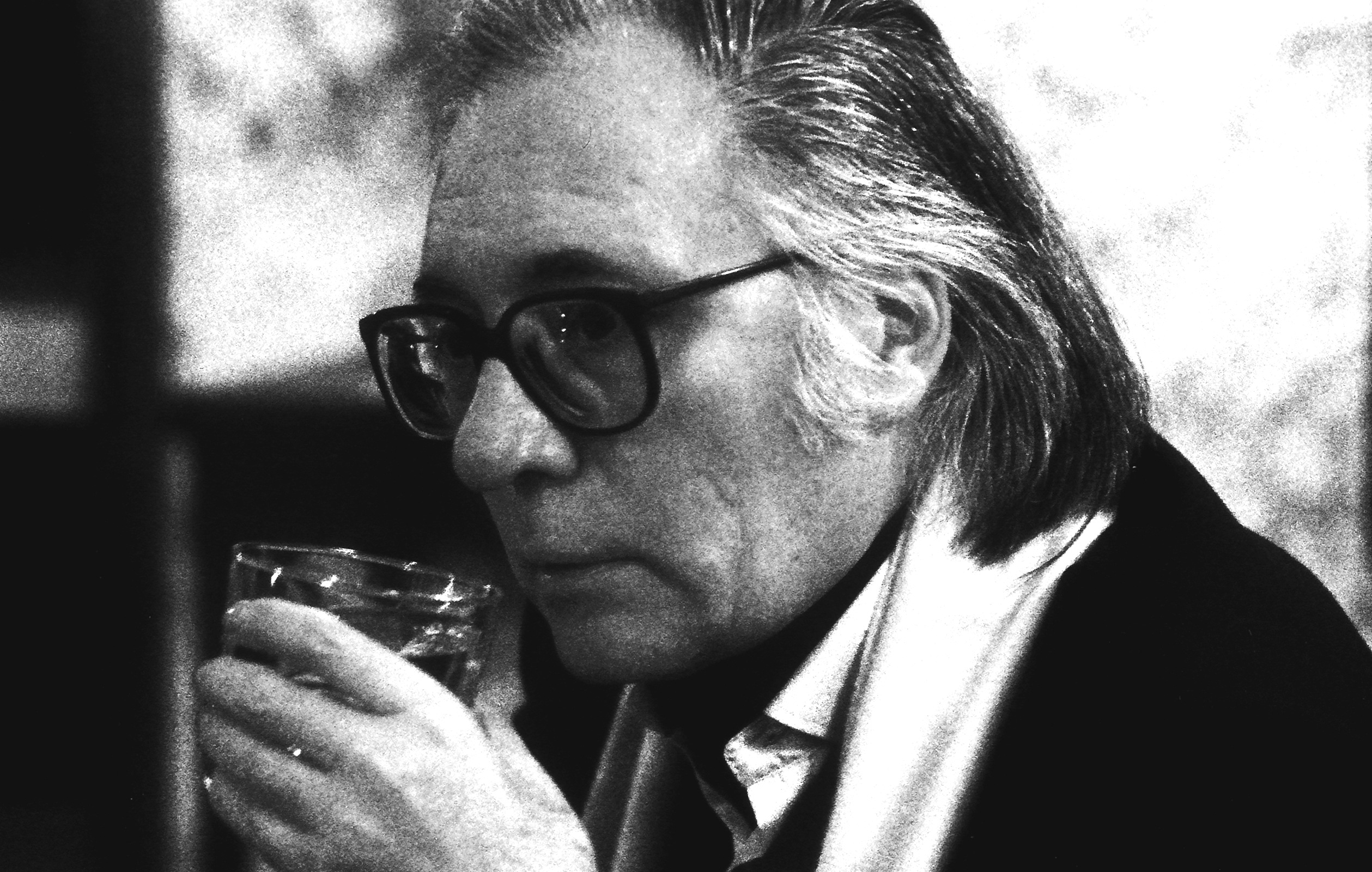Como hoy no sabía bien sobre qué escribir aquí (y recurrir al CdP original a veces me aburre, puesto que he notado que muchos de los poemas que copié entonces ya no resuenan en mí, por diferentes motivos: o bien eran poemas que sólo en ese momento tenían algún valor extrapoético ahora olvidado o bien son de autores ignotos en los que tampoco seguí buceando o bien los copié allí para no perderlos), me dije que una buena idea era dejarlo librado a la bibliomancia. Simplemente miré hacia la biblioteca que contiene todos los libros de y sobre poesía que hay en esta casa y el primero sobre el que mis ojos se posaron fue la Obra reunida del poeta platense Horacio Castillo. Inmediatamente recordé un poema suyo tan maravilloso como desgarrador y supe que el posteo de hoy estaba resuelto.
Y así es. No me voy a explayar sobre Castillo porque me falta leerlo muchísimo. De hecho, una de las pocas cosas buenas del año pasado fue la edición de su Obra reunida por La Comuna, la editorial municipal, lo que constituye, para el panorama poético platense, un gol de media cancha en mi opinión. En vez de leer tanta pavada intrascendente y vacua mejor haríamos en leer a los grandes que ya no están pero que nos dejaron tamañas obras, como Castillo. Sobre lo que sí quiero explayarme (pero apenas un poquito) es sobre este poema, que leí al borde del llanto una vez más. Pienso que un día me voy a morir de poesía, tanto pueden conmoverme algunas de ellas, como esta. Y me conmueven, claro, porque siempre las leo en la misma clave, en la clave El depredador y su sonrisa, desde luego.
Si uno conoce el mito de Orfeo y Euridíce es todavía más hermosa y terrible, pero aún sin conocerlo ni tener noticia de él, la finura, la gracia y el preciso decir de Castillo no impiden apreciar su donosura y el terrible desgarro de sus protagonistas. Sólo para ponerlos en autos, Orfeo y Eurídice eran dos amantes esposos hasta que una serpiente mató a Eurídice y ésta fue a morar a los avernos, más precisamente al Hades. Orfeo, deshecho de dolor, se pone a tañer la lira de forma tan lastimera que los dioses griegos, siempre tan despiadados, por esta vez se apiadan y le permiten rescatar a su amada con una condición: no debe mirarla hasta que hayan salido por completo del báratro y ella esté completamente bañada por la luz. Impasible, Orfeo cumple pero en el minuto final no resiste más y se da vuelta para ver a Eurídice por fin, quien entonces desaparece frente a sus ojos para siempre. Hay desde luego otras versiones y este es apenas un resumen para que el poema se comprenda mejor, aunque insisto con que no es necesario. Sólo quería darme el gusto de contar, aunque fuera mínimamente, un mito griego.
Entonces...
La ansiedad me dominó, y luego la inquietud, cuando supe que venías:
horror de que me vieras así, con este tocado de sombra,
el pelo sin brillo —el pelo, que el sol no se cansaba de dorar.
Terror también de que no fueras el mismo —el que permanecía en mi memoria—
y al mismo tiempo curiosidad por ver de nuevo un ser vivo.
Hace tanto que nadie venía por aquí,
tanto que nadie se llevaba un alma o un perro,
que cuando oí tus pasos y tu voz llamándome,
cuando por fin te estreché, más que a ti estaba abrazando a la vida.
Después tu calor me condensó, me secó como una vasija,
y caminé por el sombrío corredor
otra vez con aquella máquina atronadora dentro del pecho
y un carbón encendido en medio de las piernas.
Caminé de tu brazo, imaginando ya la luz,
los árboles junto a los cuales caminábamos,
aquella habitación llena de espejos
donde flotábamos como dos ahogados.
Hasta que de pronto tu paso se hizo nervioso,
tu pensamiento se espantó como un caballo,
y vi que tratabas de desprenderte de mí,
de librarte de la trampa de la materia mortal.
«No te vayas —supliqué— no me dejes aquí,
déjame ver de nuevo las nubes y el sol,
suéltame por el mundo como una potranca tracia».
Pero tú ya corrías hacia la salida,
y durante siete días y siete noches oí cómo llorabas,
cómo cantabas en la ribera del río infernal
nuestra vieja canción: «Lo lejano, sólo lo más lejano perdura».
horror de que me vieras así, con este tocado de sombra,
el pelo sin brillo —el pelo, que el sol no se cansaba de dorar.
Terror también de que no fueras el mismo —el que permanecía en mi memoria—
y al mismo tiempo curiosidad por ver de nuevo un ser vivo.
Hace tanto que nadie venía por aquí,
tanto que nadie se llevaba un alma o un perro,
que cuando oí tus pasos y tu voz llamándome,
cuando por fin te estreché, más que a ti estaba abrazando a la vida.
Después tu calor me condensó, me secó como una vasija,
y caminé por el sombrío corredor
otra vez con aquella máquina atronadora dentro del pecho
y un carbón encendido en medio de las piernas.
Caminé de tu brazo, imaginando ya la luz,
los árboles junto a los cuales caminábamos,
aquella habitación llena de espejos
donde flotábamos como dos ahogados.
Hasta que de pronto tu paso se hizo nervioso,
tu pensamiento se espantó como un caballo,
y vi que tratabas de desprenderte de mí,
de librarte de la trampa de la materia mortal.
«No te vayas —supliqué— no me dejes aquí,
déjame ver de nuevo las nubes y el sol,
suéltame por el mundo como una potranca tracia».
Pero tú ya corrías hacia la salida,
y durante siete días y siete noches oí cómo llorabas,
cómo cantabas en la ribera del río infernal
nuestra vieja canción: «Lo lejano, sólo lo más lejano perdura».
Alaska, 1993.